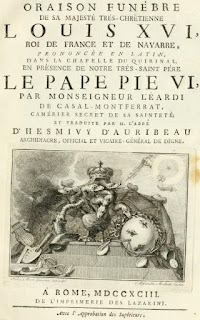A las dos de la tarde son abiertas las grandes puertas de la dorada verja del palacio. Una gigantesca carreta tirada por seis caballos se lleva para siempre de Versalles, rodando sobre el traqueteante pavimento, al rey, a la reina y a toda la familia. Ha terminado todo un capítulo de la Historia Universal; mil años de autocracia regia han acabado en Francia.
Bajo una lluvia torrencial, bajo el azote del viento, había abierto su combate la Revolución el 5 de octubre para ir en busca del rey. Su victoria del 6 de octubre es saludada por un día resplandeciente. Otoñalmente claro el aire, el cielo de un azul de seda, ni una ráfaga acaricia las hojas de los árboles teñidas de oro; es como si la naturaleza contuviera, curiosa, el aliento para contemplar este espectáculo, único de todos los siglos, de ver cómo un pueblo rapta a su soberano. Pues ¡qué cuadro el de este regreso a la capital de Luis XVI y María Antonieta! Mitad cortejo público, mitad mascarada, entierro de la monarquía y carnaval del pueblo. Y ante todo, ¿Qué nueva moda es ésta, qué extraña etiqueta? No van correos galonados trotando, como en otro tiempo, delante de la carroza del rey; no van los halconeros en sus pardos caballos, ni guardias de corps, con sus casacas cubiertas de cordones, cabalgando a derecha a izquierda del coche regio.
Un peuple et son roi (2018)
No va la nobleza, con trajes de gala, rodeando la carroza solemne, sino un torrente sucio y desordenado de gentes, en cuyo centro es arrebatada, flotando como un barco náufrago, la triste carreta. A la cabeza, la guardia nacional con desabrochados uniformes, no formados y en fila, sino cogidos del brazo, con la pipa en la boca, riendo y cantando, cada cual con un mollete de pan clavado en la punta de su bayoneta. Por medio, las mujeres, montadas a caballo de los cañones, compartiendo la silla con algunos galantes dragones o marchando a pie cogidas del brazo con trabajadores y soldados, como si fuesen a un baile. Tras ellos rechinan los carros cargados de harina de los almacenes reales, escoltados por dragones. E incesantemente, saltando de adelante a atrás de la cabalgata, aclamada con claros gritos por los regocijados espectadores, blande fanáticamente su sable la superiora de las amazonas: Théroigne de Méricourt. En medio de este espumeante estrépito flota, polvorienta, la miserable y lúgubre carroza en la cual, muy estrechamente, se amontonan, tras las semibajas cortinillas, Luis XVI, el pusilánime descendiente de Luis XIV, y María Antonieta, la hija trágica de María Teresa, con sus hijos y la gouvernante. Siguen, a igual paso de entierro, las carrozas de los príncipes reales, de la corte, de los diputados y de algunos pocos amigos que permanecen fieles: el antiguo poder de Francia arrastrado por el nuevo, que ensaya hoy, por primera vez, su fuerza irresistible.
En Passy, Madame de Genlis había situado a los jóvenes príncipes de Orleans, sus alumnos, en una terraza para que vieran la humillación de la familia real, que lo notó. Agachado detrás de sus tres hijos, el duque de Orleans fue reconocido por la multitud, que gritó: «¡Ahí está Monseñor! ¡Ahí está Monseñor, lo respetamos infinitamente!». Les hizo un gesto para que guardaran silencio, pero los gritones no le hicieron caso y redoblaron sus gritos: «¡Viva Orleans!». Al verlo, se retiró.
Seis horas dura este cortejo fúnebre de Versalles a París. De todas las casas, a lo largo del camino, salen gentes a verlos. Pero los espectadores no se quitan con respeto el sombrero ante los tan ignominiosamente vencidos, sino que sólo se acercan silenciosos, queriendo, cada uno de ellos, poder decir que ha visto, en su humillación, al rey y a la reina. Con gritos de triunfo, las mujeres les muestran su presa: «Aquí los llevamos, al panadero, a la panadera y al mozo de la tahona. Están ahora acabadas todas nuestras hambres». María Antonieta oye todos estos gritos de odio y de befa y se acurruca profundamente en el fondo del coche, para no ver nada ni ser vista. Sus ojos están cerrados. Acaso recuerda, en este infinito viaje de seis horas, los innumerables que ha hecho por este mismo camino, alegres y ligeros, en cabriolet, con la Polignac, para ir a un baile de máscaras, a la ópera o a alguna cena, y su regreso al romper el día. Acaso también busca con la mirada, entre los guardias a caballo, a una persona que acompaña al cortejo, disfrazada: Fersen, su único amigo verdadero. Acaso también no piense absolutamente en nada y sólo esté cansada, sólo rendida, pues lentamente, muy lentamente y de un modo inmodificable, ruedan las ruedas, ella bien lo sabe, hacia un funesto destino.
Louis XVI, l'homme qui ne voulait pas être roi (2011)
Por fin se detiene el carro fúnebre de la monarquía a la puerta de París: aquí le espera todavía, al muerto político, una solemne ceremonia de responsorio. Al vacilante resplandor de las antorchas, el alcalde Bailly recibe al rey a la reina, y celebra como un «hermoso día» esta fecha del 6 de octubre que para siempre hace de Luis el súbdito de los súbditos. «¡Qué hermoso día- dice enfáticamente-este que permite que los parisienses posean en su ciudad a Vuestra Majestad y a su real familia!» Hasta el insensible rey percibe esta puntada a través de su piel de elefante, y responde brevemente: « Espero, señor, que mi residencia en París traerá la paz, la concordia y la sumisión a las leyes».
Pero todavía no dejan descansar a los mortalmente fatigados. Aún tienen que ser llevados al Ayuntamiento para que todo París pueda contemplar sus rehenes. Bailly transmite las palabras del rey: «Siempre me veo con placer y confianza en medio de los habitantes de mi buena ciudad de París», pero, al hacerlo, olvida repetir la palabra «confianza» ; sorprendente presencia de espíritu, observa la omisión la reina. Reconoce lo importante que es que, con esta palabra, «confianza», se le imponga también la obligación al sublevado pueblo. En voz alta recuerda que el rey ha expresado también su confianza.
 |
| Louis XVI y Bailly en el Hotel de Ville. Ilustración para Francia y sus revoluciones 1789-1848 por George Long (Charles Knight, 1850). |
«Ya lo oyen ustedes, señores -dice Bailly, rápidamente dueño de sí-, es aún mejor que si yo no me hubiese equivocado.» Para acabar, llevan a la ventana a los forzados viajeros. A derecha a izquierda sostienen antorchas cerca de sus rostros, a fin de que el pueblo pueda cerciorarse de que lo que han traído de Versalles no son muñecos disfrazados, sino, realmente, el rey y la reina. Y el pueblo está totalmente entusiasmado, totalmente ebrio de su inesperada victoria. ¿Por qué no ser ahora magnánimos? El grito de «¡Viva el rey, viva la reina!», no oído desde hace mucho tiempo, retumba una y otra vez en la plaza de la Grève, y, en recompensa, les es permitido ahora a Luis XVI y a María Antonieta que se trasladen sin protección militar a las Tullerías, para descansar por fin de aquella espantosa jornada y meditar a qué profundidad han sido precipitados por el pueblo.
Los coches polvorientos y sofocantes se detienen delante de un palacio sombrío y abandonado. Desde Luis XIV, desde hace cincuenta años, la corte no ha vuelto a habitar las Tullerías, la antigua residencia de los reyes; las habitaciones están desiertas, los muebles han sido quitados, faltan camas y luces, las puertas no cierran, el aire frío penetra por los rotos vidrios de las ventanas. A toda prisa, a la luz de prestados cirios, se intenta improvisar un semidormitorio para la familia real, caída del cielo como un meteoro. «¡Qué feo es todo aquí, mamá!» , dice, al entrar, el delfín, de cuatro años y medio de edad, que ha sido criado en el esplendor de Versalles y de Trianón, habituado a brillantes candelabros, centelleantes espejos, riqueza y suntuosidad. «Hijo mío -responde la reina-, aquí vivió Luis XIV y se encontraba bien. No debemos ser más exigentes que él.» Sin lamento alguno, Luis el Indiferente se instala en su incómoda yacija nocturna. Bosteza y dice perezosamente a los otros: «Que cada cual se coloque como pueda. Por mi parte, estoy satisfecho».
María Antonieta, sin embargo, no está satisfecha. Nunca considera esta morada, que no ha elegido libremente, más que como una prisión: nunca olvidará de qué humillante manera fue arrastrada hasta aquí. «Jamás se podrá creer -le escribe precipitadamente al fiel Mercy- lo que ha ocurrido en las últimas veinticuatro horas. Por mucho que se diga, nada será exagerado, sino que, por el contrario, quedará muy por debajo de lo que hemos visto y soportado».
Marie Antoinette Queen of France 1956