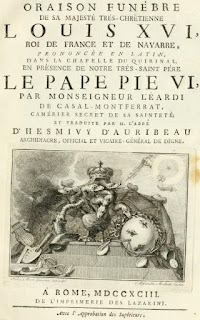El 16 de junio se presentó una solicitud al Consejo General de la Comuna para que autorizara a los ciudadanos del Faubourg Saint-Antoine para reunirse en armas el 20 de junio, aniversario del juramento del Jeu de Paume, y presentar una petición a la Asamblea y al Rey. El Consejo había aprobado el orden del día, pero los peticionarios declararon que se reunirían a pesar de ello. El 19, el Directorio del departamento, que en todas las ocasiones se había mostrado hostil a los agitadores, y presidido por el Duque de La Rochefoucauld, emitió una orden prohibiendo todas las reuniones armadas y ordenando al comandante general y al alcalde tomar todas las medidas necesarias para dispersarlas. Esta orden fue comunicada a la Asamblea Nacional por el Ministro del Interior en la sesión vespertina. «Es importante», dijo un diputado, «que la Asamblea conozca los decretos de los órganos administrativos cuando estos tienden a asegurar la tranquilidad pública. Nadie ignora que en este momento el pueblo está muy agitado. Nadie ignora que mañana amenaza con ser un día de violencia».
 |
| Luis XVI fue empujado contra la tronera de una ventana y se apresuraron a colocar bancos frente a él para protegerlo de los disturbios. |
La marcha a la luz del día, bajo el rebato de las campanas, mandados por el cervecero Santerre, quince mil hombres con banderas desplegadas, asistidos por la municipalidad; la asamblea nacional les abre sus puertas, y el alcalde Petion, que hubiera tenido que cuidar del orden público, se hace el desentendido para fomentar el completo éxito de esta humillación al rey. El torrente crece incesantemente. Los curiosos se mezclan con los bandidos. Algunos van de uniforme, otros andrajosos; hay soldados, en activo y discapacitados, guardias nacionales, obreros y mendigos. Rameras con sucios vestidos de seda se unen al contingente procedente de talleres, buhardillas y guaridas de ladrones, y cuadrillas de traperos se unen a los carniceros de los mataderos. Picas, lanzas, espetones, martillos de albañil, palancas de pavimentador, utensilios de cocina: su equipo es la rareza misma.
La marcha de la columna revolucionaria comienza con un puro desfile de fiesta por delante de la asamblea nacional. En apretadas filas marchan los quince mil hombres, al compás de la Ça ira, por delante de la escuela de equitación, donde celebra sus sesiones la asamblea; a las tres y media parece terminada la gran comedia y comienza la retirada. Pero solo entonces se constituye la auténtica manifestación, pues en lugar de retirarse pacíficamente, la gigantesca masa del pueblo, sin mandato de nadie pero dirigida de modo invisible, se arroja contra la entrada del palacio.Aterrados por la afluencia de estos hombres armados y amenazadores, los diputados recibieron solo a unos pocos peticionarios. Los espectadores en las galerías tiemblan de alegría; se estremecen al ver a Santerre y Saint-Huruge, sable en mano y pistolas al cinto. La banda toca el Ça ira, el himno nacional de los gorros rojos. ¿Es esto una orgía, una mascarada? Miren estos harapos, estos trajes extravagantes, estos carniceros blandiendo sus cuchillos, estas mujeres andrajosas, estas prostitutas borrachas que bailan y gritan; inhalen esto. Olor a vino y aguardiente; contempla las enseñas, los estandartes de la insurrección, los trofeos ambulantes, la mesa de piedra donde están inscritos los Derechos del Hombre; los carteles donde se lee: "¡Abajo el veto!" "¡El pueblo está cansado de sufrir!" "¡Libertad o muerte!" "¡Tiembla, tirano!"; la horca de la que cuelga una muñeca que representa a María Antonieta; los pantalones harapientos que coronan el lema de moda: "¡Vivan los Sans-Culottes!"; el corazón sangrante clavado en una pica, con la inscripción: "¡Corazón de aristócrata!". La procesión, que comenzó sobre las dos de la tarde, no termina hasta casi las cuatro. En ese momento, Santerre se dirige al estrado, donde dice: «Los ciudadanos del Faubourg Saint-Antoine vinieron aquí para expresarle sus más fervientes deseos por el bienestar del país. Le ruegan que acepte esta bandera en agradecimiento por la buena voluntad que les ha demostrado». El presidente responde: «La Asamblea Nacional recibe su ofrenda; lo invita a continuar marchando bajo la protección de la ley, la salvaguardia del país».
¿Qué va a pasar? ¿Regresarán los ciudadanos armados pacíficamente a sus hogares? ¿O, no contentos con su paseo hasta la Asamblea, harán otro hasta el palacio de las Tullerías? ¿Qué preparativos se han hecho para su defensa? Diez batallones se alinean en la terraza frente al palacio. los señores Boucher-Saint-Sauveur y Mouchet se dirigieron apresuradamente al castillo para hablar con Luis XVI. El rey se encontraba en su dormitorio, rodeado de gente vestida de negro, entre ellos Terrier-Monteil, el ministro del Interior. Apenas los hicieron pasar, los funcionarios municipales se quejaron de que la puerta que daba a la terraza Feuillants estaba cerrada. Mouchet afirmó que la reunión se desarrollaba conforme a la ley; que estaba compuesta por ciudadanos pacíficos guiados por el deseo de celebrar el aniversario del Juramento de la Cancha de Tenis; que estos ciudadanos portaban las mismas armas y vestían las mismas ropas que en un pasado glorioso; que la visión de los cañones apuntándoles les había causado profunda indignación, pues no merecían ser sospechosos. El rey respondió: «Debéis hacer cumplir la ley. Hablad con el comandante de la guardia. Si lo consideráis necesario, haced que se abra la puerta de la terraza Feuillants y que los ciudadanos, marchando por ella, salgan por el patio de los establos».
¡Un espectáculo increíble! Músicos, piqueros, mozos de cuerda y mineros entraron en tropel. La multitud pasó rápidamente ante estos batallones. Algunos guardias se desenfundaron las bayonetas; otros presentaron armas, como para honrar a los alborotadores. Algunos funcionarios municipales hacen pequeños esfuerzos por calmar a los asaltantes; otros, por el contrario, hacen todo lo posible por envalentonarlos y excitarlos. Los cuatro batallones a la entrada del Carrusel y las dos compañías de gendarmes apostadas ante la puerta de la Corte Real no oponen resistencia. Los alborotadores, que han invadido el Carrusel, ven obstaculizada su marcha por el cierre de esta puerta. Santerre y Saint-Huruge, que fueron los últimos en abandonar la Asamblea Nacional, hacen su aparición. Furiosos. Reprenden al pueblo por no haber entrado en palacio. «Para eso vinimos», dicen. Santerre, ante la puerta de la Corte Real -uno de los tres patios frente al palacio, frente al Carrusel-, llama a sus artilleros. «Voy -grita- a abrir las puertas a cañonazos».
Algunos oficiales realistas de la Guardia Nacional intentan en vano defender el palacio. Nadie les hace caso. La puerta de la Corte Real abre sus dos hojas. La multitud se abre paso. Ya no hay dique para el torrente; los gendarmes se calzan las gorras y gritan: "¡Viva la nación!". El asunto está hecho; el palacio ha sido invadido.
¿Dónde está Luis XVI cuando comienza la invasión? Desde lo más profundo de su habitación, rodeado de su esposa, su hermana y sus hijos, Luis XVI escuchó este ruido inusual, aterrador e inmenso. De repente, un hombre, el comandante de la 20.ª Legión, llamó a la puerta. "¡Abran, abran, por favor! Soy Aclocq". Al oír este nombre, al oír esta voz familiar y amistosa, la puerta se abrió, y Aclocq, corriendo hacia el rey, a quien abrazó involuntariamente y con pasión, le imploró que se dejara ver. Luis XVI a quien ningún peligro ha asustado nunca, no duda en elegir este consejo. La reina desea acompañar a su esposo, pero él se opone a esto y se ve obligada a entrar en la cámara del delfín, que está cerca de la de Luis XVI. Más feliz que la reina –esas son sus propias palabras- Madame Elizabeth no encuentra a nadie que la separe del rey. Ella agarra las faldas del abrigo de su hermano. Nada podría separarlos. El rey entró en el dormitorio, donde lo rodeaban los tres ministros Beaulieu, Lajard y Terrier, algunos fieles sirvientes como el anciano mariscal de Mouchy.
La révolution française (film 1989)
La gente ya había cruzado la sala de la Guardia Suiza, entrado en la segunda sala, y ahora se encontraban frente a la tercera, llamada el Ojo del Toro. Madame Elisabeth rompió a llorar. Mouchy, espada en mano, se dispuso a proteger a su amo con su cuerpo. Afuera, los gritos que se mezclaban en el aire, el estruendo de las puertas al sacudirse violentamente, el retumbar de miles de pasos en el parqué, el entrechocar de las armas, todo parecía anunciar terribles peligros. En estas circunstancias, la valentía desplegada por Luis XVI fue admirable . Llegaron algunos granaderos de servicio en la corte de la reina, y uno de ellos le dijo: «Señor, no tenga miedo», respondió él, «No tengo miedo. Ponga su mano sobre mi corazón; es puro» . Luego, tomando la mano del granadero, la apretó firmemente contra su pecho.
Luis XVI se retiró al hueco de una ventana, donde, sentado en un banco, se exhibió a todos. Alguien le ruega a Madame Elizabeth que se retire. “no dejare al rey”, responde ella. En cuanto al rey, estaba escondido como en una fortaleza inexpugnable, en un aparente respeto a la Constitución, repetía que la Constitución le otorgaba el veto y que disputarlo era violar el pacto nacional; lo que no le impedía, además, agitar su sombrero en el aire y gritar: ¡Viva la nación!. La multitud se vuelve inmensa, gemidos, amenazas atroces, y gritos e insultos resuenan por todos lados. Alguien grita: “abajo el veto! Al diablo con el veto! Recordemos a los ministros patriotas! Que firme o no saldremos de aquí!”. Un hombre carnicero se dirige a Luis XVI: “Monsieur –con este título inusual, el rey hace un gesto de sorpresa- sí, señor su deber es escucharnos… eres un traidor, siempre no has engañado y todavía nos engañas; la medida está completa, y la gente está cansada de que te conviertan en tu hazmerreir”.
Algunas personas confunden a Madame Elizabeth con María Antonieta. Su caballerizo, el señor Saint-Pardoux, se arroja entre ella y los miserables furiosos, que gritan: “ah! Ahí está la mujer austriaca, debemos tener a la austriaca!”. Los gritos se redoblan. La confusión se vuelve terrible. Con gran dificultad algunos granaderos de la guardia defienden al rey. Mezclados con la multitud hay personas inofensivas, que han salido simplemente por curiosidad, e incluso hombres honestos que se compadecen sinceramente del rey.
Pero también hay asesinos. Uno de ellos, armado con un garrote, intenta empujarlo al corazón del rey. Un portero del mercado lucha por alcanzar a Luis XVI, contra quien blandió un sable. Varias veces el miserable monarca busca dirigirse a la multitud. Su voz se pierde en el alboroto. Las vociferaciones de la multitud solo aumentan. Con humildad el rey recibe el gorro rojo de uno de los Sans-Culottes y para complacer a la multitud, se la pone en la cabeza. Fue Mouchet quien entregó a Luis XVI el birrete rojo, y así relata el magistrado de la ciudad el suceso en un informe auténtico, impreso por orden del consejo general y publicado casi al día siguiente, destinado a ser mostrado al rey, y cuyas afirmaciones nunca fueron contradichas: «Durante este intervalo, un particular que llevaba un birrete de la libertad en la punta de un bastón largo, varias personas inclinaron el bastón hacia mí, indicando con este gesto su intención de ofrecérselo al rey. El rey extendió la mano para recibirlo, tomé el birrete, se lo entregué, y él inmediatamente se lo colocó en la cabeza. Estallaron fuertes aplausos; y todos gritaron: "¡ Viva la nación! ¡Viva el rey! ¡Viva la libertad!"».
Pero también hay asesinos. Uno de ellos, armado con un garrote, intenta empujarlo al corazón del rey. Un portero del mercado lucha por alcanzar a Luis XVI, contra quien blandió un sable. Varias veces el miserable monarca busca dirigirse a la multitud. Su voz se pierde en el alboroto. Las vociferaciones de la multitud solo aumentan. Con humildad el rey recibe el gorro rojo de uno de los Sans-Culottes y para complacer a la multitud, se la pone en la cabeza. Fue Mouchet quien entregó a Luis XVI el birrete rojo, y así relata el magistrado de la ciudad el suceso en un informe auténtico, impreso por orden del consejo general y publicado casi al día siguiente, destinado a ser mostrado al rey, y cuyas afirmaciones nunca fueron contradichas: «Durante este intervalo, un particular que llevaba un birrete de la libertad en la punta de un bastón largo, varias personas inclinaron el bastón hacia mí, indicando con este gesto su intención de ofrecérselo al rey. El rey extendió la mano para recibirlo, tomé el birrete, se lo entregué, y él inmediatamente se lo colocó en la cabeza. Estallaron fuertes aplausos; y todos gritaron: "¡ Viva la nación! ¡Viva el rey! ¡Viva la libertad!"».
La guerre des trônes, la véritable histoire de l'europe(2024)
Otro testimonio igualmente auténtico: leemos en las actas del funcionario municipal Patris: «El pueblo salió en masa, y no oí ni una palabra, ni percibí un gesto que sugiriera la más mínima mala intención. Vi que avanzaban con el gorro de la libertad, y debo decir con sinceridad que el rey, al extender la mano, lo pedía en lugar de que se le ofreciera . Creo poder afirmar que, si el rey no hubiera extendido la mano para tomar el gorro y no hubiera parecido ansioso por cubrirse con él, no se lo habrían pedido». Peltier, quien no estuvo presente, se deleita escribiendo: «Un rebelde le impuso el birrete rojo a Luis XVI. Se lo impuso él mismo con fuerza prolongada, colocando las manos en las sienes de su amo. Así es como Marcel le colocó una vez la chaperona a Carlos V».
Durante tres horas y media soporta, con un calor abrasador, sin repulsa no resistencia, la curiosidad y la mofa de estos hostiles huéspedes. Unos momentos después, Luis XVI le señaló a Mouchet una mujer que sostenía una espada rodeada de flores y rematada con una escarapela de cinta: quería esta espada simbólica y se la dieron. Quedó tan tranquilo con las expresiones de sus rostros y el grito de "¡Viva el rey!", que se mezclaba con el de "¡ Viva la nación!", que cuando un miembro del consejo municipal lo invitó a la sala contigua, respondió: "Soy feliz aquí, quiero quedarme aquí".
¿Es posible? ¿ese hombre en un banco, con la gorra roja sobre su cabeza, rodeado de una chusma borracha y andrajosa que vomita un lenguaje inmundo, a ese hombre, el rey de Francia y Navarra, el rey más cristiano, Luis XVI? Regresemos al día de la coronación, el 11 de junio de 1775, hace solo diecisiete años y nueve días! ¿Recuerdas la catedral de Reims, luminosa y reluciente, los cardenales, ministros y mariscales, las cintas rojas y azules, los laicos con sus chalecos de tela de oro, sus mantos ducales violetas forrados de armiño, los compañeros clericales con frente y cruz? ¿Recuerdas que el rey tomo la espada de Carlomagno en su mano y luego se postro ante el altar sobre un gran cojín de terciopelo arrodillado sembrado de lirios dorados? ¿Lo ves agarrando el cetro real, ese cetro dorado con perlas orientales, y esculturas que representan al gran emperador Carlovingio en su trono dorado con leones y águilas? ¿Recuerdas el sonido de las campanas, los acordes del órgano, el sonido de las trompetas, las nubes de incienso, los pájaros volando?.
Y ahora, en lugar de la coronación, la picota; en lugar de la corona, la horrible gorra roja; en lugar de himnos y murmullos de admiración y respeto, insultos, gritos de desprecio y odio, amenazas de asesinato. Que resbaladizo es el descenso rápido, el descenso fatal por el cual el soberano que se desarma se desliza desde las alturas del poder y la gloria a las profundidades del oprobio y la tristeza. Ahí está! No contento con ponerse el sombrero rojo en la cabeza, lo mantienen allí. La multitud encuentra un espectáculo divertido.
Y ahora, en lugar de la coronación, la picota; en lugar de la corona, la horrible gorra roja; en lugar de himnos y murmullos de admiración y respeto, insultos, gritos de desprecio y odio, amenazas de asesinato. Que resbaladizo es el descenso rápido, el descenso fatal por el cual el soberano que se desarma se desliza desde las alturas del poder y la gloria a las profundidades del oprobio y la tristeza. Ahí está! No contento con ponerse el sombrero rojo en la cabeza, lo mantienen allí. La multitud encuentra un espectáculo divertido.
Por fin llega Petion con la bufanda de alcalde: “señor, realmente, ignoraba que había problemas en el palacio. Tan pronto como fui informado, me apresure a su lado. Pero no tienes nada que temer”. “no temo a nada –responde el rey- además no he estado en peligro, ya que estaba rodeado por la guardia nacional”. Petion, como Poncio Pilatos, finge indiferencia. Luis XVI dijo con amargura: «Esto es asombroso , pues ya lleva dos horas ocurriendo».
Una delegación de veinticuatro miembros de la asamblea es enviada. Despertado por el clamor público que anuncia que la vida del rey está en peligro, el señor Brunk, le dice al rey: “señor, la asamblea nacional nos envía para asegurarnos de su situación, para proteger la libertad constitucional que debe disfrutar y compartir su peligro”. Luis XVI responde: “estoy agradecido por la solicitud de la asamblea; estoy tranquilo en medio de los franceses”. Al mismo tiempo, Pétion, sentado en un sillón, dijo al pueblo que sus reivindicaciones, en tal situación, eran inoportunas; que el rey debía ser libre; que, además, solo se conocían los deseos de París; que debían esperar los de las provincias; que entonces, sin duda, el rey cedería a los deseos de toda la nación; que, mientras tanto, solo había una cosa que hacer: retirarse. Al mismo tiempo, figuras con varitas de marfil cubiertas de flores de lis proclamaban la palabra sacramental: ¡Respeto a la ley!
¡Oh, maravilla! Un torrente de hombres acababa de pasar, su furia, si es que realmente existía, sin ningún obstáculo que vencer; un inmenso torrente de desgraciados brotaba de todas las guaridas donde la civilización moderna reprime a sus enemigos o a sus víctimas, ¡y el daño causado se limitaba a unas pocas puertas rotas! Apareció una colección inaudita de rifles, pistolas, picas, horcas, hachas, garrotes con punta de hierro, todo lo que el genio del odio podía poner al servicio de la muerte, y, salvo una leve herida que un capitán de granaderos recibió en la mano en la confusión, ¡no se derramó ni una gota de sangre!.
¡Pero qué! Las Tullerías asaltada, una frente portando la corona y la otra esperándola humillada bajo el tocado de un campesino o un galeote; el santuario de la realeza se llenó de mendigos, esos mendigos a quienes ningún príncipe admitió jamás en su palacio, aunque Dios los recibe en sus templos, y Luis XVI se vio obligado a sonreír a los invasores, a aparentar desear el birrete rojo como regalo, a hacerse pasar por patriota, a convertirse, en cierto modo, en cómplice del motín. ¿eran estas heridas que ahora podrían sanar fácilmente? Más terrible, más imposible de evadir o frustrar, la violencia del pueblo tal vez podría haber producido una humillación menos profunda; pues, una vez pasado el ultraje, se sufre menos por haberlo experimentado.
La Comtesse Charny (miniserie 1989), Isabelle Guiard como Marie Antoinette